Sociedad
Prueba Aprender: solo el 45% de los alumnos de tercer grado alcanza el nivel esperado en lectura
Publicado
7 meses atráson
Por
Admin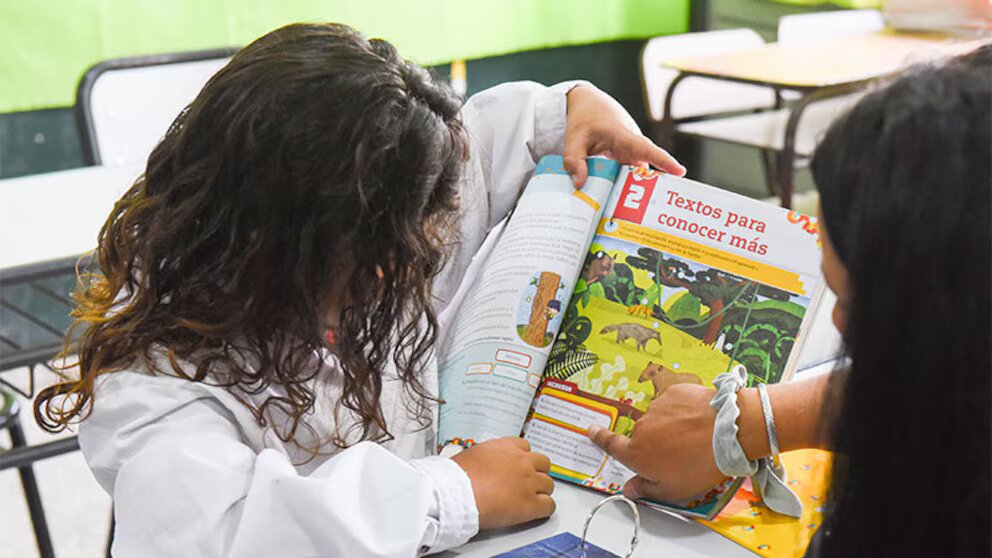
La Secretaría de Educación presentó los resultados de la prueba Aprender Alfabetización. A nivel nacional, 3 de cada 10 alumnos están “rezagados” en sus habilidades lectoras. Los mejores desempeños se registraron en Formosa y en Córdoba, seguidas de CABA
Al terminar el primer ciclo de primaria, enfocado de manera prioritaria en la alfabetización, menos de la mitad de los alumnos –el 45%– alcanza el nivel esperado de lectura.
Así lo muestran los datos de la prueba Aprender Alfabetización, que se tomó en noviembre de 2024 a una muestra representativa de 91.042 estudiantes de tercer tercer grado en 4.178 escuelas de todo el país. La Secretaría de Educación acaba de presentar los resultados, que arrojan que un 24,5% de los estudiantes se encuentra “en proceso” de alcanzar el nivel esperado y que 3 de cada 10 (30,5%) están “significativamente rezagados”.
La nueva prueba Aprender presenta sus resultados en seis niveles de desempeño (tradicionalmente eran cuatro), con el objetivo de “diagnosticar las habilidades lectoras” de los estudiantes al terminar el primer ciclo de primaria. El nivel más bajo es el de los “lectores incipientes”: alumnos que respondieron menos del 50% de las preguntas de la prueba (y que antes no se consideraban en los resultados). Estos estudiantes –un 3,3% del total– recién se inician en la lectura de oraciones y solo pueden leer palabras con soporte de imagen (por ejemplo, leer la palabra “pato”… si tienen al lado la foto de un pato).

Luego, en el nivel 1 quedan los alumnos que se están iniciando en la lectura de textos simples y solo pueden extraer información explícita: son un 8,3%. En el nivel 2 se ubican los que comprenden textos simples de forma mayormente literal (18,8%), y son capaces de localizar información no central, así como establecer relaciones de semejanza y diferencia entre un texto y otros.
La suma de estos tres niveles indica que 3 de cada 10 estudiantes argentinos de primaria quedan por debajo del nivel esperado de lectura, después de al menos cinco años de escolaridad obligatoria (de sala de 4 a tercer grado). En su análisis de los resultados, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación consideraron que 1 de cada 10 estudiantes argentinos de tercer grado “no sabe leer”.
Uno de cada cuatro estudiantes (24,5%) se ubicó en el nivel 3 de desempeño, que representa una zona intermedia: son alumnos que están “en proceso”, según la presentación oficial. Este grupo comprende textos complejos (de mediana extensión) de forma literal y se está iniciando en la lectura inferencial (la que implica reponer información no explícita). Por ejemplo, pueden deducir el uso de una palabra cuyo significado está sugerido por el contexto lingüístico.
Un porcentaje similar de estudiantes (26,4%) se ubicó en el nivel 4: son capaces de comprender textos complejos de forma “literal, inferencial y reflexiva”. Finalmente, el desempeño más destacado es el del nivel 5 (18,7%), en el que se ubican los estudiantes además pueden establecer inferencias complejas.

Al presentar los resultados, desde la Secretaría de Educación señalaron que aún falta consensuar a nivel federal cuál sería el nivel “esperable” para tercer grado. Por lo pronto, las conclusiones presentadas sugieren que el nivel adecuado sería el de quienes llegan a los niveles 4 y 5, que suman un 45%. Actualmente los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que definen los contenidos mínimos que deben aprenderse en cada año escolar en todo el país, aluden a la “comprensión” de textos narrativos, descriptivos, explicativos y poéticos en tercer grado, sin desagregar con mayor precisión qué implica “comprender”.
Como sucede con todas las pruebas Aprender, los resultados de aprendizaje se asocian fuertemente con el nivel socioeconómico (NSE). En este caso, la prueba midió el NSE de las escuelas, no de los alumnos. En el quintil más bajo (las escuelas más pobres), solo 1 de cada 3 estudiantes (32%) alcanza el nivel esperado de lectura. En el otro extremo, en el quintil más alto, la cifra asciende a más del doble: 66,8%. A la vez, entre los alumnos más favorecidos del país, 1 de cada 10 (12,3%) queda por debajo del umbral mínimo: no llegan al nivel 3 de desempeño. Entre los menos favorecidos, son 4 de cada 10 (44,4%) quienes no alcanzan ese nivel.
La brecha socioeconómica también se observa al comparar los resultados de las escuelas estatales con las privadas (que, en promedio, suelen tener un NSE mayor). En el sector estatal, alcanza el nivel esperado de lectura el 39% de los estudiantes, mientras que en el sector privado la cifra es mucho mayor: 62,4% (23,4 puntos de diferencia).

En cambio, no aparecen grandes diferencias entre las escuelas rurales y las urbanas. En las rurales, el 43,3% de los alumnos alcanza los niveles 4 y 5 de desempeño en lectura. En las urbanas, la cifra es 45,2%.
Las diferencias entre provincias
La prueba Aprender Alfabetización se inscribe dentro del Compromiso Federal por la Alfabetización, una iniciativa que las provincias y la Nación acordaron en 2024 y que incluyó el diseño de 24 planes de alfabetización provinciales y un plan nacional. En abril de este año, antes de conocer estos resultados, el Consejo Federal de Educación aprobó de manera “unánime” los planes de alfabetización para 2025. Los nuevos datos, que buscan trazar un diagnóstico para orientar las políticas de alfabetización, podrían servir para reorientar esos planes –o, al menos, para que la Nación y las provincias los tengan en cuenta al diseñar sus planes para 2026–.
En sus planes de alfabetización, varias provincias optaron expresamente por un determinado método de enseñanza de la lectura y la escritura (aunque, como suelen señalar los expertos, eso no garantiza que ese método se aplique en todas las aulas). Los resultados de Aprender presentados por la Secretaría de Educación de la Nación muestran grandes asimetrías entre las provincias, pero esas diferencias no parecen estar relacionadas con los métodos adoptados: provincias que declaran aplicar métodos similares logran resultados muy diversos.
Según el informe nacional, los mejores niveles de desempeño están en Formosa, donde el 63,6% de los estudiantes alcanza el nivel esperado en lectura. Allí el 37% de los alumnos se ubicó en el nivel más alto (el 5), muy lejos de los parámetros del resto de las provincias (que en su mayoría no superaron el 20%). El plan de alfabetización de Formosa se orienta al constructivismo, con énfasis en la educación intercultural bilingüe.
En segundo lugar se ubica Córdoba, donde el 58,8% de los alumnos alcanza los niveles esperados (el 29,6% se ubicó en el nivel 5). Allí la política provincial –el “Compromiso Alfabetizador”– se diseñó sobre la base de los programas de alfabetización implementados durante la última década.
En tercer lugar queda CABA, donde el 55,5% de los alumnos alcanza el desempeño esperado en lectura (niveles 4 y 5). Esos alumnos se alfabetizaron con el viejo diseño curricular de primaria, que adoptaba una perspectiva más inclinada hacia el método global o constructivista, según lo ha planteado el propio Gobierno porteño –que, a partir de este año, implementó un nuevo diseño curricular y reorientó la enseñanza hacia el método “estructurado”, basado en la conciencia fonológica, es decir, en las correspondencias entre letras y sonidos–.
En Mendoza, que viene trabajando desde hace varios años de manera consistente con el método “estructurado”, el 44,1% de los alumnos alcanzaron los desempeños esperados. Es una cifra similar a la de provincia de Buenos Aires (43,7%) e inferior a la de La Pampa (49,6%), provincias que adoptaron explícitamente métodos más constructivistas –al menos en sus planes: eso no impide que los docentes estén apelando a otras estrategias–. En Santa Fe, alcanza el nivel esperado el 41,4% de los alumnos.
Los peores niveles de desempeño se registran en la provincia vecina a Formosa: en Chaco, apenas 1 de cada 3 estudiantes (34,2%) alcanza el nivel esperado. En una situación similar quedan San Juan (37%) y Misiones (38%). En cambio, Santiago del Estero supera a varias provincias con NSE parecido o incluso más alto: allí el 47% de los alumnos alcanza el nivel esperado, según los datos oficiales.
La importancia de los libros
Los resultados de Aprender Alfabetización fueron anticipados a la prensa por la subsecretaria de información y evaluación educativa, María Cortelezzi, junto con Florencia Sourrouille, directora nacional de análisis estratégico de datos y difusión de la información educativa, y Magdalena Benvenuto, directora nacional de evaluación, información y estadística educativa.
Las funcionarias nacionales destacaron los altos niveles de participación en la prueba: el 86,9% de los alumnos y el 97,4% de las escuelas previstas participaron de la prueba. Son las cifras de participación más altas desde que se implementa el operativo, señalaron. Como ha sucedido en ediciones anteriores, la única provincia que no alcanzó un umbral mínimo de participación fue Neuquén: allí solo el 34% de los estudiantes respondieron la prueba (y, por lo tanto, sus resultados pueden no ser representativos de la realidad provincial).
Las funcionarias detallaron las principales “mejoras metodológicas” con respecto a Aprender 2016, que por ejemplo había incluido en sus consignas solo textos “largos” (de más de 350 palabras), mientras que Aprender 2024 incluyó también textos medios y cortos, oraciones breves y lectura de palabras con soporte de imagen, para poder desagregar con mayor precisión lo que pueden hacer los alumnos, especialmente en los niveles más bajos de desempeño. Estas diferencias –de diseño y de implementación de la prueba– explican por qué no se pueden comparar los nuevos resultados con los anteriores, señalaron.
También anticiparon que a fines de mayo se publicará el informe completo con los resultados nacionales, junto con los informes referidos a cada provincia. Al ser una prueba muestral, no habrá informes por escuela. Este año, además, los estudiantes de tercer grado serán evaluados en lectura y en otras áreas en las pruebas regionales ERCE, organizadas por Unesco.

Al presentar algunos datos que surgen de los “cuestionarios complementarios”, las funcionarias señalaron la importancia de que los estudiantes tengan acceso a libros. Destacaron que los alumnos de escuelas estatales tienen en promedio menos libros en sus casas que los de escuelas privadas, pero hacen un uso más intensivo de las bibliotecas escolares (con mayor frecuencia en el uso de libros en el aula y en el préstamo domiciliario).
Con respecto a la distribución nacional de libros a las escuelas, que se interrumpió el año pasado poco antes del lanzamiento del plan de alfabetización, fuentes oficiales aseguraron que esta semana se aprobó la orden de compra para que la Secretaría de Educación retome esa política.
Te sugerimos
-


Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido
-


Cómo influye la cocción del huevo en su valor nutricional
-


Tos convulsa en Argentina: confirmaron la muerte de siete niños y remarcaron la importancia de la vacunación
-


La negociación por el endeudamiento bonaerense hizo resurgir la desconfianza entre Kicillof y La Cámpora
-


Qué son los exosomas y por qué podrían ser claves en la lucha contra el Alzheimer
-


Por qué la acumulación de reservas es clave para bajar el riesgo país, según analistas
Sociedad
Qué son los exosomas y por qué podrían ser claves en la lucha contra el Alzheimer
Publicado
1 día atráson
2 diciembre, 2025Por
Admin
Un reciente avance científico señala que la función de estas diminutas estructuras celulares resulta decisiva para el intercambio de señales entre neuronas y ofrece nuevas perspectivas para comprender y abordar enfermedades neurodegenerativas hereditarias
Un equipo de la Universidad de Aarhus realizó un hallazgo importante para entender el Alzheimer familiar, una forma hereditaria de esta enfermedad que afecta la memoria y capacidades cognitivas.
El papel de SORL1 y los mensajes celulares
El estudio, dirigido por Kristian Juul-Madsen y Thomas E. Willnow, en colaboración con el Max-Delbrueck-Center for Molecular Medicine de Alemania, se centró en la variante N1358S del gen SORL1. Esta mutación se encontró en casos de Alzheimer de inicio temprano.

El gen SORL1 es responsable de fabricar una proteína llamada SORLA, que tiene la tarea de organizar el transporte de sustancias dentro de las células cerebrales. Hasta ahora se sabía que SORLA ayudaba a evitar la formación de depósitos dañinos relacionados con el Alzheimer, pero los científicos quisieron saber si su función iba más allá de este proceso.
Uno de los grandes descubrimientos es que, aunque la mutación N1358S no cambia la interacción de SORLA con la sustancia relacionada con la formación de placas en el Alzheimer, sí altera el grupo de proteínas con las que suele trabajar.

El análisis detallado reveló que los cambios afectan principalmente a la producción y liberación de exosomas. Estas son pequeñas vesículas que las células utilizan para enviarse mensajes e instrucciones entre sí.
Cuando los científicos compararon células con y sin la mutación, vieron una clara disminución en la cantidad de exosomas liberados por células que tenían la variante N1358S o que carecían del gen SORLA.
Además, los exosomas de estas células eran algo más pequeños y presentaban una consecuencia aún más importante: perdían su capacidad para ayudar en el crecimiento y desarrollo de otras neuronas. En las pruebas, exosomas normales aplicados a neuronas jóvenes estimulaban su maduración, mientras que los provenientes de células con la mutación ya no ofrecían ese beneficio.

El contenido de los exosomas también se vio afectado. Los exosomas de las células modificadas llevaban menos microARNes que apoyan el desarrollo neuronal, y más microARNes con efectos opuestos. Este desequilibrio se asoció con la incapacidad de los exosomas alterados para apoyar la maduración de otras neuronas.
Nuevas pistas para el entendimiento y tratamiento
El descubrimiento llevó a los autores a concluir que SORLA regula la cantidad y la calidad de los exosomas que las células liberan, y que cuando esto falla, la comunicación entre las células se ve interrumpida. Este defecto en el envío de mensajes entre las células cerebrales, y no solo la acumulación de sustancias dañinas, podría estar en el origen del Alzheimer familiar.
La investigación también observó que el papel de SORLA en la fabricación de exosomas existe tanto en neuronas como en microglía, lo que sugiere que su función es amplia dentro del cerebro.
Los investigadores concluyen afirmando que este avance ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias para diagnosticar y tratar la enfermedad, dirigidas a restaurar la comunicación entre las células cerebrales y mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer familiar.
Sociedad
Así luce Britney Spears hoy, a los 44 años
Publicado
1 día atráson
2 diciembre, 2025Por
Admin
La artista transita una etapa de cambios profundos, con reconciliaciones familiares, vida más reservada en México y nuevos desafíos en torno a su bienestar y privacidad
El 2 de diciembre, Britney Spears celebra su cumpleaños número 44 en medio de una etapa marcada por la transformación y la búsqueda de equilibrio personal. La referente indiscutida del pop desde finales de los 90 festeja un nuevo año de vida tras superar retos personales y familiares, y al iniciar su residencia en México, donde procura mayor tranquilidad y privacidad.
Desde el final de su tutela en 2021, retomó el contacto con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, intentando fortalecer los lazos con su familia. Su reciente aparición junto a Kim y Khloé Kardashian en Hidden Hills, California, evidenció su nuevo impulso social y su apertura a vínculos públicos.

En 2025, protagonizó un episodio mediático durante un vuelo privado al encender un cigarrillo y consumir alcohol, lo que provocó una amonestación de las autoridades a su llegada a Los Ángeles. A pesar de estos contratiempos, la cantante asegura estar enfocada en su recuperación y aprendizaje, priorizando su privacidad y salud mental. La búsqueda de autonomía y protección familiar es uno de los pilares en este nuevo capítulo.
Cómo fue la carrera de Britney Spears
Su imagen evolucionó paralelamente a los cambios en la industria y desafíos personales. Spears enfrentó la presión extrema de los medios, factores que propiciaron la tutela legal en 2008. Sin embargo, continuó lanzando música y colaborando con grandes figuras, manteniendo su popularidad y relevancia.

En Las Vegas marcó un precedente al inaugurar una residencia exitosa que inspiró a otros artistas. Talento escénico y espíritu de reinvención permitieron que su figura permaneciera activa durante más de dos décadas en el panorama musical internacional.
Qué le pasó a Britney Spears
En 2008, Britney Spears fue sometida a una tutela que la privó del control sobre sus finanzas y muchas decisiones personales, con el argumento de proteger su salud mental y seguridad. Jamie Spears, su padre, fue nombrado tutor principal, lo que deterioró el vínculo entre ambos.
El arduo proceso legal para terminar la tutela se extendió hasta 2021, convirtiéndose en un caso emblemático de debate público y de movimientos de apoyo. Una vez recuperada su libertad, Spears confesó haber sufrido “daño cerebral” por experiencias traumáticas del régimen legal y expresó sentirse afortunada de “estar viva” tras superar ese periodo adverso. El lanzamiento del libro de Kevin Federline, su exmarido, con nuevas acusaciones sobre la vida familiar, volvió a encender la discusión pública.

Pese a los desafíos prioriza recuperar los vínculos con sus hijos y hermanos, y busca el equilibrio en su salud mental. Después de publicar sus memorias y superar distintas controversias, la artista decidió enfocarse en proyectos personales y mantener distancia de los escenarios por el momento.
Qué se sabe de la vida amorosa de Britney Spears en la actualidad
Tras su separación de Sam Asghari en 2024, Britney Spears optó por la reserva en su vida sentimental. Las noticias actuales no la vinculan con una pareja estable y la cantante protege la intimidad sobre sus relaciones.
Spears privilegia su bienestar y la reconstrucción de su entorno familiar. Eventos sociales como su encuentro con las Kardashian generaron especulaciones en redes, pero la artista evita confirmar novedades amorosas y elige centrarse en su independencia emocional y personal. Su entorno más cercano destaca que respeta su propio tiempo y espacio en esta etapa.

Los premios que recibió Britney Spears a lo largo de su carrera
En más de 20 años de trayectoria, Britney Spears ha sido reconocida con numerosos galardones internacionales. Recibió un Premio Grammy, varios MTV Video Music Awards, y premios en diferentes ceremonias internacionales. Sus discos han alcanzado múltiples certificaciones de platino y oro, consolidando su lugar en la historia musical.
Además de los premios estrictamente musicales, Spears ha sido homenajeada por su impacto en la cultura pop y su influencia en la industria del entretenimiento. Su residencia en Las Vegas revitalizó el formato y sus coreografías y videoclips han dejado huella en varias generaciones. En 2025, sorprendió con el anuncio de su línea de joyería, B Tiny, mostrando una faceta emprendedora y creativa.
Sociedad
Las confesiones de la mujer que fue obligada a casarse a los 3 años con el líder de los “Niños de Dios”: “Mi mamá me entregó”
Publicado
1 día atráson
2 diciembre, 2025Por
Admin
Serena Kelley contó todo lo que vivió en la secta. “Era apenas una ficha dentro de un orden sagrado que solo admitía obediencia”, afirma. Los rastros de la organización de David Berg en Argentina
El tiempo parece no haber pasado en la memoria de Serena Kelley. Al cerrar los ojos, reconoce los pasillos de paredes descascaradas, el olor persistente de sopa recalentada en las cocinas colectivas, las colchas remendadas y los rezos monótonos que llenaban el aire. Pero nada pesa tanto como el día en que, a los tres años, fue obligada por los líderes de la secta Niños de Dios a casarse con su fundador, un hombre de sesenta y siete años llamado David Berg. Aquel “matrimonio” fue una ceremonia fría: nadie lloró, todos aplaudieron, y una multitud de adultos —hombres y mujeres sedientos de redención— entonaron himnos bajo una luz mortecina.
La secta Niños de Dios, nacida en Estados Unidos a finales de los años 60, creció bajo la voluntad absoluta de David Berg, quien exigía la sumisión más extrema y disfrazaba sus violencias con palabras de amor y promesas de salvación. Para los niños, la vida bajo su credo fue una condena: no les fue permitido jugar, dudar, ni siquiera crecer en paz.

Himnos y rutina: el instante donde murió la niñez
La ceremonia sucedió en una sala común, adornada con flores plásticas y mantas mal dobladas. Alguien, con voz solemne, murmuró junto al oído de Serena Kelley:—Sonríe, pequeña. Es un honor. Eres la elegida del profeta.
El trauma de ese instante quedaría suspendido para siempre. “Nunca tuve la sensación de ser una persona. Me percibía como un objeto, un bien que podía cambiar de manos según la decisión de los mayores”, contó Serena más de treinta años después.
La ceremonia no fue el fin, ni el peor de los males. Solo marcó el principio de una vida tejida en abusos, secretos y silencios impuestos por quienes juraban protegerla. Estados Unidos, América Latina y Europa. La secta dispersó a sus fieles en comunidades cerradas donde la infancia era solo un rastro difuso, rápidamente asfixiado.
La doctrina del abuso
David Berg, quien se hacía llamar “Moisés modernizado”, construyó una estructura cerrada e implacable. Sus seguidores —la familia espiritual— se regían por normas estrictas: rezos al despuntar el alba, trabajo doméstico, evangelización y absoluta devoción al profeta. Fueron miles los niños criados en este régimen. Él grababa cassettes y enviaba largas cartas manuscritas que todos debían memorizar.

Un día, en una de estas grabaciones, Berg insistió: “El Señor exige entrega sin peros. Los niños son del rebaño, y nosotros solo guiamos sus pasos hacia Su gracia”.
Cualquier duda, cualquier resistencia, era castigada con dureza. Temían más el rechazo de la comunidad que el afuera desconocido. Por las noches, mientras la oscuridad envolvía las casas comunes, la madre de Serena le susurraba:“Nada temas, hija. Todo ocurre porque Él lo dispone”.
Los juegos, cuando existían, eran premios fugaces por la obediencia, o máscaras detrás de las cuales se ocultaban castigos y pruebas de disciplina.

El despojo gradual: madre, niña y el silencio
Serena tenía prohibido preguntar por qué ya no dormía con otros niños; por qué la llamaban “esposa pequeña” en voz baja y “elegida” en público. Las respuestas nunca llegaban. Solo quedaba el miedo de los pasillos, el frío de las miradas y la certeza de que su madre ya no podía protegerla. “Iba perdiendo mi voz. Me reconocía cada vez menos cuando me miraba a los espejos polvorientos del lugar”, recuerda.
Salían poco a la calle. Cuando lo hacían, era custodiadas por adultos devotos —llamados “tíos” y “tías”—, que evitaban cualquier contacto con el mundo exterior, temerosos de agentes del demonio, curiosos, periodistas o policías. “Aquí afuera está el infierno. Solo la familia es segura, solo nuestro pastor sabe lo que te conviene”, sentenció un día la madre de Serena ante la menor duda.
La expansión de los Niños de Dios: redes de fe y dolor
La secta Niños de Dios nació en California a finales de los años 60, con David Berg a la cabeza. Pronto, su mensaje —una mezcla de carisma, radicalismo y devoción bíblica— logró arrastrar a decenas y luego miles. Prometía una familia extensa, una comunidad capaz de proteger a sus miembros del veneno del mundo.
La realidad era otra. El “amor libre” y la obediencia estricta camuflaban abusos y sometimiento. Cambiaban de ciudad a menudo, mudándose incluso de país, huyendo de las autoridades y de cualquier rumor peligroso para la organización.
La secta se expandió a América Latina y Europa. El horror se replicaba sin distinción geográfica: todos los niños, todas las niñas eran vulnerables. Nadie escapaba al mandato del profeta.

’}En 1993, la Policía Federal argentina realizó siete allanamientos en distintos puntos del país, ordenados por el juez Roberto Marquevich. La denuncia era de corrupción de menores y llegaba impulsada por el consulado estadounidense que buscaba a cuatro chicos secuestrados por la secta los Niños de Dios.
La Justicia rescató 268 menores que habían sido cooptados por los Niños de Dios, la secta liderada por Berg. Así lo contó la periodista Emilse Pizarro en una nota publicada en 2019 en Infobae.
La vida de una niña rota: años de miedo continuo
A los seis años, Serena Kelley ya no tenía recuerdos de antes de la secta. Cada cumpleaños era solo una fecha en el almanaque; un día igual a todos, con nuevas obligaciones y promesas de mayor entrega. La infancia, para ella y los demás, era solo una palabra.
—Pronto, el profeta te confiará una misión inmensa —le advirtió una vez una tía, con una sonrisa ahogada.
En la comunidad, la obediencia era condición para la supervivencia. El silencio, una manera de sobrevivir. Llorar o rebelarse traía castigos que iban desde la humillación pública hasta la segregación en habitaciones oscuras.
David Berg gobernaba con mano firme. Los niños eran herramientas, símbolos de pureza y objetos de propiedad espiritual y carnal.

La toma de conciencia fue lenta. Adolescente, Serena Kelley comenzó a escribir pequeños relatos y a leer libros clandestinos que circulaban entre los jóvenes rebeldes de la secta. Descubrió que el mundo exterior no era un abismo, sino una opción.
La huida no fue gloriosa. Llevó tiempo, dudas, amenazas de ostracismo y un trabajo minucioso para frenar el adoctrinamiento instalado desde la cuna. “La libertad aterra al principio. Te sientes incompleta, culpable, deseando volver solo para no tener que decidir sola,” cuenta Serena.
Tras su salida, las pesadillas fueron constantes. Los recuerdos volvían con frecuencia. La voz grave de Berg, las miradas de los fieles, las frases envenenadas por la devoción. Nadie la persiguió, pero la vergüenza y la sospecha nunca la abandonaron.
El testimonio y la recuperación
Solo al contar su historia, primero en círculos privados, después en reportajes y foros internacionales de víctimas de sectas, Serena Kelley halló un propósito difícil: luchar por la memoria colectiva y el reconocimiento de los horrores sufridos por los hijos de la secta Niños de Dios.

“No pido piedad ni ira. Solo exijo memoria y verdad, para que ninguna niña tenga que vivir en carne propia lo que a mí me arrebataron”, reclama Serena cada vez que toma un micrófono.
Decenas de personas contaron historias similares. Los patrones se repiten: control total, aislamiento, abuso físico y psicológico. Las estructuras legales no siempre llegaron a tiempo. La secta —dispersa y debilitada tras la muerte de Berg en 1994— sobrevivió en pequeñas células, amparada muchas veces por la inacción judicial y el olvido social.
En una carta pública leída en una conferencia para sobrevivientes de sectas en Los Ángeles, Serena Kelley resumió el sentido de su lucha:
“A quienes me piden que olvide, les digo: sigo siendo una niña de tres años, con un vestido viejo y la promesa del profeta clavada en el pecho. No dejaré que esto se olvide. Hablo por todas las que no pudieron, las que aún callan, las que murieron esperando otra oportunidad de ser libres”.

Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido
Cómo influye la cocción del huevo en su valor nutricional
Tos convulsa en Argentina: confirmaron la muerte de siete niños y remarcaron la importancia de la vacunación

Increíble hallazgo cerca de Punta del Este: encontraron la especie de tortuga más grande del mundo

El impactante tatuaje de la Copa del Mundo que se hizo Dibu Martínez: la dedicatoria a “la banda del mate” y una frase especial

La inflación anual de Estados Unidos trepó a 8,6% en mayo y es la más alta en 40 años
Con gol de Ayrton Costa, Boca Juniors le ganó a Argentinos y se clasificó a las semifinales del Clausura
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial

ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad
Mas Leidas
-

 Economia1 día atrás
Economia1 día atrásAccidentes de trabajo: la “industria del juicio” se acerca a un pico de demandas que se concentran en 9 provincias
-

 Economia1 día atrás
Economia1 día atrásCon más demanda estacional de pesos, el tipo de cambio enfrenta presiones a la baja en diciembre
-

 Politica1 día atrás
Politica1 día atrásMás detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro
-

 Deportes24 horas atrás
Deportes24 horas atrásLos mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido
-

 Economia1 día atrás
Economia1 día atrásCon más demanda estacional de pesos, el tipo de cambio enfrenta presiones a la baja en diciembre
-

 Economia1 día atrás
Economia1 día atrásLa inflación volvió a quedar por encima de 2% en noviembre, según consultoras privadas
-

 Politica1 día atrás
Politica1 día atrásKarina Milei reordena el mapa político en la provincia de Buenos Aires para medir fuerzas con Kicillof en la Legislatura
-

 Deportes2 días atrás
Deportes2 días atrásCon gol de Ayrton Costa, Boca Juniors le ganó a Argentinos y se clasificó a las semifinales del Clausura
